EL FUEGO DE LA LITERATURA, reseña, por Jack Farfán Cedrón
“Que (la literatura) sea hasta el
final lo que fue siempre, ese reflejo soberbio e implacable de la vida donde
los hombres descubren sus delirios, pequeñeces y grandezas”.
MARIO VARGAS LLOSA: El fuego de la imaginación
Sobre
el arte de la ficción
Cada vez que nos aproximamos al fuego de la literatura pensamos en aquellos grandes e inmortales galeotes quienes hicieron de un noble e intachable oficio, que es el escribir, una de las tareas titánicas, en el mejor de los casos, remunerada.
Remoto
se me viene a la memoria, cuando abrí por vez primera La ciudad y los perros
(1963), y de golpe vislumbré la violencia, pero atrapada en una burbuja
maravillosa, que es una historia bien contada. El mito castrense de la
disciplina apantallado por la violencia a unos adolescentes encerrados en un
cuartel. Sus pasiones, sus sueños, anécdotas. Todo el Perú; cada raíz étnica, modus
vivendi, y la esperanzadora libertad que en el cuartel era como aquél
corneta anunciando levantarse a la gloria de la salida, cada fin de semana.
Aquel
poeta, Alberto, haciendo de esas vidas en cautiverio, más llevaderas,
escribiendo novelitas pornográficas y cartas de amor para sus novias. Se me
viene a la memoria ese diálogo tan incisivo que sostuvieron en la novela el
esclavo y el poeta, donde éste le espeta al esclavo esa inentendible sumisión
ante el Jaguar.
Cincuenta años después esa cuadrilla
de cadetes, retornaron a las cuadras a reencontrarse. Faltó uno, el esclavo.
Trataron de comunicarse con él. Al parecer vivía en el extranjero y no pudo
darse cita con los demás cadetes de La Perla.
La historia de esos adolescentes
despavoridos como limaduras de hierro ora atraídos por el imán de la violencia,
ora esparcidos por la “disciplina” castrense se inmortalizó en La ciudad y
los perros. Su autor, con 26 años ganó en 1962 el Premio Biblioteca Breve
por esa bella historia que hizo de esa ciudad en donde no sabían; o si sabían,
ya ni lo recuerdan, que estaban dentro de una especie de panóptico de fieras,
donde pelear para ganarse cada uno el respeto de los demás, era pan de cada
día.
En el primer apartado de El fuego de la imaginación (2023), colección de artículos aparecidos en medios periodísticos de todo el planeta, el Nobel peruano Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) escribe, en su primera parte, artículos de largo aliento y breves aproximaciones acerca del arte de la ficción. Empieza con el artículo “La literatura es fuego”, discurso con el que se ganó el célebre aplauso de los asistentes tras recibir el Premio Rómulo Gallegos en Venezuela, el año 1967, por la novela corta Los Cachorros.
Esa suerte de "arte de la ficción", o, como le llamamos “arte poética” en el género lírica, el famoso discurso hace el gran descubrimiento de ese poeta torturado y vilipendiado por el hambre y la tisis, que murió en España, y de cuya tumba no quedó ni rastro. Carlos Oquendo de Amat. Vaya nombre célebre, de virrey, de noble. Se dice de él que su única comida del día era un par de pepinos semipodridos con biscocho, banquete sagrado que algún benefactor le prodigaba para paliar el hambre en el centro de Lima; y que, sin saberlo, o habiéndolo sabido, dejó un hermoso florilegio de versos que medían cinco metros al desplegarse, como quien se pelaba una fruta: 5 metros de poemas (1927).
Quizás el negro fruto, ese precio que cae como un oscuro grano de arroz mal cocido desde el paladar de algún caminante hambriento en la década del veinte, por esos “Andes broncos de la eternidad” (como bien lo masculló César Vallejo). Un verdadero héroe de la poesía que con furiosa inmolación descubrió ese indigno emolumento a toda una eternidad de lectores del ya famoso poema “Madre”, cuyo nombre sigue viniendo lento a aliviar los infiernos sedientos y los graves purgatorios del hambre, por los que el escuálido y sombrerado Oquendo de Amat padeció, en nombre de ese fuego inextinguible: la poesía.
El
exclusivo precio que bien o mal llevado se convierte, gradualmente, en un vicio
pleno de las maravillas más dulces de esta villeja. Aquél “manto real” por el
que César Moro (Lima, 1903-1956), igualmente genio, padeció en México, para
ganarse el mendrugo mientras tuvo el gran valor de guardar la mayoría de sus
preciosos versos hasta un año de muerto; en que, bajo la protección de su
albacea literario, André Coyné, fueron apareciendo, hasta que, en 2016,
conformaron una obra lírica, ensayística y pictórica, en una palabra, “fabulosa”,
completa, en cinco bellos tomos que las nuevas generaciones de poetas
aprovechan, como en una era de trigo las aves despavoridas de sed literaria.
Esa imposible como apasionada garra
inexpugnable de los escritores les barniza un hálito de malditos en una
sociedad de lo correcto, donde el espectáculo, la degradación moral y el
consumismo hace cada día, de los niños hasta los ancianos, palitroques del
descarte; en un mundo donde la infamia y lo delincuencial son vitrinas de
diversión; y las redes sociales, cada día, a paso implacable y voraz, nos van
desgastando y convirtiendo en esclavos en una granja transparente, como en 1984
(1949) lo predijera George Orwell: una vitrina para imbéciles.
El oficio narrativo se va
convirtiendo cada vez más, de la mano de muchos gigabytes de información y como
lo predijera Jorge Luis Borges en “La biblioteca de Babel”, en una montaña
indescifrable, donde, todos contra todos escribimos un solo libro, al unísono
con todos los oleajes de las playas del mundo.
“La literatura es una forma de
insurrección permanente y ella no admite las camisas de fuerza. Todas las
tentativas destinadas a doblegar su naturaleza díscola fracasarán. La
literatura puede morir, pero no será nunca conformista (...) La literatura
contribuye al perfeccionamiento humano impidiendo la recesión espiritual, la
autosatisfacción, el inmovilismo, la parálisis, el reblandecimiento intelectual
o moral. Su misión es agitar, inquietar, alarmar, mantener a los hombres en una
constante insatisfacción de sí mismos, su función es estimular sin tregua la
voluntad de cambio y de mejora aun cuando para ello deba emplear las armas más
hirientes.” (Vargas Llosa, 2023, pp. 38-39).
Es la palabra esa arma hiriente, díscola, sediciosa, a cuya rebelión asisten legiones de entes pensantes con la cabeza puesta en la insurgencia literaria; el único medio de salir del marasmo en que se encuentran las sociedades en picada. Es el vehículo por medio del cual la libertad del hombre cede a los témpanos, a los collados, a los inertes caminos escabrosos que lo hacen difícil, que lo retuercen con broncas sendas que hay que vadear durante esa búsqueda inexplicable de la verdad a mansalva.
Entre accesos violentos de parte del protagonista de ese álgido panal o merienda de negros ardiendo de dolor y placer ante patrias genocidas, ante la ofuscación de una élite que elige lo que la masa elige; ante muchedumbres ardientes, también, y sedientas de la verdad que encuentran en las ficciones.
Pero
es ese marasmo, ese atraso mental que viven las sociedades subdesarrolladas que
no saben leer, y también los analfabetos en desuso, en que las sociedades se
van desmoronando, se van a pique; y, por supuesto, no viven las dos vidas que
viven los buenos lectores; la segunda vida, la de la maravillosa realidad
disfrazada por una historia bien tejida que estimula no sólo todas nuestras
expectativas, sino que, a la manera de un loco o agitador cultural, ese
entusiasmo es contagiante.
Pero es en las sociedades occidentales donde al escritor, con métodos más sutiles se le permite escribir para determinado público. Toma las abscisas y las coordenadas de un orden impuesto; asiste al cóctel literario, donde, con una precisión de barman se mezclan las tres cuestiones fundamentales para que una novela exista: un tiraje millonario, que se hable de ella en los medios más influyentes; lo que demostrará un éxito en ventas; y no es que defienda los monstruosos monopolios editoriales; pero todas las cosas jamás caen por gravedad espontánea ni comino que se le parezca. Si hay que perder la vida en el intento, henos aquí!
Pero
algo de bueno habrán de tener las historias, entre tantos artefactos
experimentales que se quedan esperando en la carretera del éxito. Ese algo se
llama persuasión, y es convertir a esa historia en una aventura real, creíble;
una verdad disparada sin las ataduras con las que facilita la censura sus más
inesperadas patrañas.
Así,
pues, ni las hogueras de la Santa Inquisición, ni los argos del miedo que eran
los correos postales, llamarada al ristre, para, quemar sin piedad los libros
que no acrisolaba el censor de lo pacato, institucionalizado; ni el terror
castrense, que también erigió hogueras en pro de esa búsqueda de un orden y las
buenas costumbres con las que la buena literatura, literalmente, se limpió siempre
esa parte donde no llega el sol, cuantas veces le plació.
La
literatura, entonces, es esa llamarada irrenunciable que escupe un monstruo
ciego en una guerra por hacer valer el único derecho que es decir una verdad
bien dicha por sobre todas las cosas, y lo mejor de dicho mecanismo es que esta
mentira bien contada tenga el suficiente poder de persuasión como para que
quien la lee, lea su propia historia, como impresa y a la vez reflejada y
también revelada en nuestra propia vida; como si la estuviéramos soñando en la
vida tangible, sobre el espejo bruñido
por la palabra sagrada, que es ya una verdad inminente.
Una
vista panorámica de su país, de sus raíces, ofrecen los escritores exiliados de
su patria. El tinte que le imprime a sus obras el exilio es tan real que
barniza a esos cuadros descriptivos de una atmósfera tangible, que uno al
repasar esas páginas es como si volviera al terruño donde fueron gestadas.
El
orden de la invención; el caos de lo que estaba ahí desde el principio; las
novelas tejen como en sueños las verdades proscritas por sus propios héroes; de
pacotilla o dartañanes, héroes al fin; y que a nada ni a nadie le deben un
mendrugo más que a sus propios actos heroicos explicados a ojo de buen pájaro,
descriptor de realidades, que por más insulsas entrañan doblemente la
celebridad a la vez la ridiculez o el desengaño.
Referencias
Vargas Llosa, M.
(2023). El fuego de la imaginación. Alfaguara.


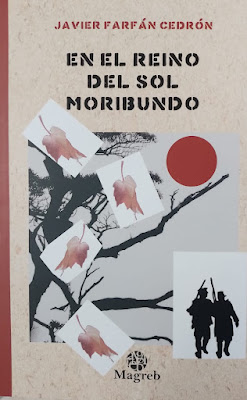


Comentarios
Publicar un comentario