EL FUEGO DE LA EXISTENCIA, by Jack Farfán Cedrón
Mientras
haya incendios, inundaciones, terremotos, bombardeos, deslizamientos, política;
antes, mucho más debe trabajar, como un negro el intelectual. Las pocas horas
que le restan del trabajo con el que se gana la vida; esas, debe aprovecharlas a
toda máquina. Aquí, en esta dura pelea de natos escritores y máquinas pensantes
no hay tregua, no hay descanso, no hay padrinos, no hay vara. Ni siquiera hay
un plato rajado en que beber agua, como gato; o beber la luna de agua sobre el
plato lechero.
Si
te atrofias como un nigromante, encerrado en la cueva de las sombras etéreas,
ese no es problema de los otros; es sólo tu problema.
La
vida bulle, quema, arde, se incinera. Se están matando allá afuera. Pero nadie
te ha dado la orden de que te detengas. Son 42 k, y algo más. Si diste la
primera zancada, estás sumido en el Partenón de muchedumbres ciertas que te
dicen: ¡Tú puedes! ¡Como un demonio, no te detengas! Persigue, a zancadas, lo
que resta de sombras asesinas y pedestres. Te siguen para devorar tus terrores.
La carrera literaria es un palo en el cerebro. No eres pugilista, cierto; no
eres Hulk, de acuerdo; no eres Sansón, no. No eres Hemingway; no eres Vargas
Llosa; pero podrías ser Salman Rushdie: pirata de ultratumba a quien una sola
mano; un solo dedo, un solo ojo; o cuanto más, dos dedillos le sobran y le
bastan para aporrear a los imbéciles, a los enajenados, a los que persiguen
sanos ideales; a los catecúmenos, a los asesinos de la natural barbarie que
podría destaparte los sesos de una sola patata de mula en la cabeza:
escribiendo en un país de cojudos.
El recorrido es agreste; pero ya que
nos hemos sumergido, no queda otra que usar los cinco dedos de furia, y
partirle la madre a la página blanca.
El
talento no es nato, se trabaja a punche, a diario, a la hora, al segundo, al
átomo cronológico. Los paisanos ni los lectores hacen que uno sea buen escritor.
Ni siquiera los hermosos sueños dentro de los sueños: estados de oniria que
podrían, como que no podrían, ser el detonante o el chorreante de la fábrica de
ideas. Cagar ideas. Hermosos cuadros, pintar debes. Formidables textos.
Escribir debes. Asombrosos solos de quena hechiza. ¡Toca, tasca, rasga y triza
el piano hasta que tus malditos dedos sangren! (parafraseando a Bukowski).
Los
podría haber sido, los pudiera ser, los debería, pueden
tranquilamente excretarse por donde no llega el sol; mearse, por el mismo orto
del nueve. El problema y a la vez la dicha, es ¡seguir!
“No
me vengas con que tu talento es comparable a”, decía un pintor y paisano que
pintó hasta el día 31 del último centenario de su fabulosa existencia. También
me lo dice, cada vez que tengo la gloria de encontrármelo, un honorable
viejecito, que sigue zapateando, ya casi a sus cien años. De él se dice que
conoció, ni más ni menos, que, a un formidable embustero literario, quien hacía
reptar los sueños de sus compañeros en el colegio; más aún que los almidonados
maestros.
Chamán,
pateaba la chalaca a unos tres metros del enemigo. Adivino serial, brujo de
estas lides que en algunos libros decía, ora ser de un pueblo; ora haber nacido
en otra comarca, en otro altercado de pulgas muertas; donde, para ir al
infierno, como en Comala de Rulfo, se tenía que regresar por una frazada. A su
muerte, este embustero literario nos legó la mejor lección de toda la
literatura: el fuego de la existencia.
A
unos metros está discurriendo el agua de la creatividad. Aproxímate un paso,
dos; un metro, otro más. Los kilómetros que vas devorando no son nada. Corres a
velocidad demencial, mientras los campos derruidos por el tiempo describen tu
historia.
Los
lectores ni siquiera opinan; los lectores se asombran con lo que escribes. Y tú
no estás ahí, en esas bellas páginas como mensajes dentro de una botella echada
al mar; a lo largo de las páginas. No estás, para agradecérselos, ni ellos
quieren agradecértelo. ¡Sigue!
Las
cerezas todavía lucen verdes, las zarzamoras del idealismo rodean cercas baldías.
¡Sigue! Los homenajes no hacen al artista, hijo, redentor, baluarte, ejemplo,
alcaide ni príncipe del pueblo donde todos los mulos son analfabetos por desuso,
y tú eres el único maestro en chanclas. Son cero a la izquierda quienes ladran
mientras corremos. El escritor, solo, se rompe los lomos; se gana la
admiración, el respeto. Todo ello para elaborar un rollito de reconocimientos y
metérselos por el oxipucio al mejor cagón de cubículo, o al mejor
concurso de muertos.
Así
es el trabajo del intelectual, del estudiambre eterno, del discípulo de
Ribeyro; del cholo de mano de la princesa poetuza que escribe poemas bajo la
lluvia panegírica.
El
trabajo bien hecho, se lee, como quien reza; cae como perlas silenciosas y
arruina el collar de perras de la princesa que no es más que su cuerpo desnudo,
sin joyas que la hagan valer lo hermosa que es, siendo pobre. Sólo cae la miel;
y aunque no pruebes ni gota de ella, alumbra con el almíbar de su propia
dulzura, tus ojos embelesados por su belleza interminable adorando la
existencia fluyente. Así es la literatura. Ve donde otros imaginan, escarba
donde nadie cree que está enterrado el diente gentil de oro. ¿Tiene bellas
esperanzas la literatura? ¡No tiene por qué tenerlas! Y los lectores lo saben.
Hay
muchos pergeñando sus mejores intentos; otros logran textos bien parecidos. Y
hasta, hay, los que departen clases sin haber clavado un clavo sobre el harnero
de los intentos fallidos. “Son los más”, diría Pellejo. Hacen bien su trabajo. ¡Bravo!
¡Ese es mi artista! Ello no los hace merecer la gloria. No la necesitan,
supongo. Es como erigir un digno mausoleo al muerto. ¿Para qué?
Fuga
El
pueblo adonde todos retornamos; la extrañeza experimentada en la ciudad de las
luces; el duro pan de la guerra; los laureles de la humillación; las
lágrimas del vate santiaguino al espectar la condecoración orlada en el saloom
cagado de los imbéciles. Aquí, escribiendo mientras se caen los cerros,
mientras el mismo cielo se viene abajo y las puertas férreas de toda voluntad,
ya no quieren asomarse a quien no los merece. Aquí, de rodillas al Templo que
devora a los mismos shapingulertos salvajes; esclavos del vicio interminable de
su esclavitud que los vuelve miserables. Aporreando salvajemente a los
mediocres de cubículo, edículo de tarados de cumpleaños; y pluma fuente, para
firmar contratos con la modorra de joder al más huevón. Aquí, mientras el mundo
se despedaza; mientras los laureles babosos de la humillación derraman fideos
de mierda sobre las cabezas de los que creyeron en la utópica gloria que les
vendieron por cuotas, hasta el pescuezo. Aquí, en este palco de dos tablillas,
enfriándome las posaderas; eso sí, con el espíritu henchido hasta las mismas
estrellas que alumbran la noche incesante de las mismas bestias ojonas del culo.
Aquí, soportando mentiras, embustes, aplazamientos; el mojón que no se nos debe
ni la catapulta merecida. Aquí, aguardando que llueva mierda sobre las cabezas
de los imbéciles. Como vacas sagradas, arrogándose una gloria utópica, un
embuste cargado a la tarjeta de crédito, con el cuento del escritor famoso, al
que le llueven en la testa diplomas, medallas, pergaminos, publicaciones,
reconocimientos y la vicuña campaneando su cencerro, por los cerros, donde un
laureado novelista preguntó si ahí, en ese pueblo existía la literatura.
Mientras son injustos y olvidan, que, sin aspavientos, sin nada ni nadie, el
verdadero intelectual trabaja como negro; del alba al alba, sin tiempo en la
cab
eza, hasta el mismo fuego oculto de la existencia.
[Abril 14, 2023]


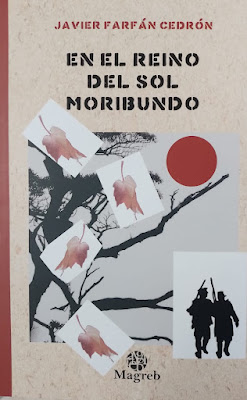


Comentarios
Publicar un comentario